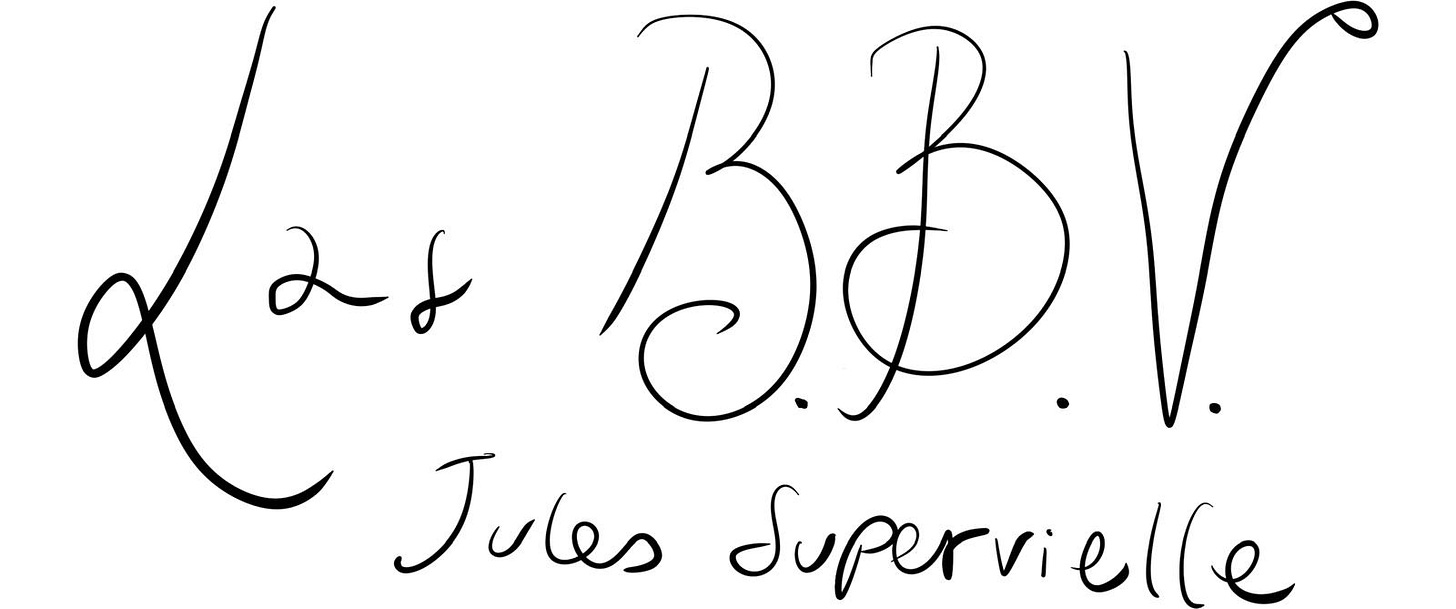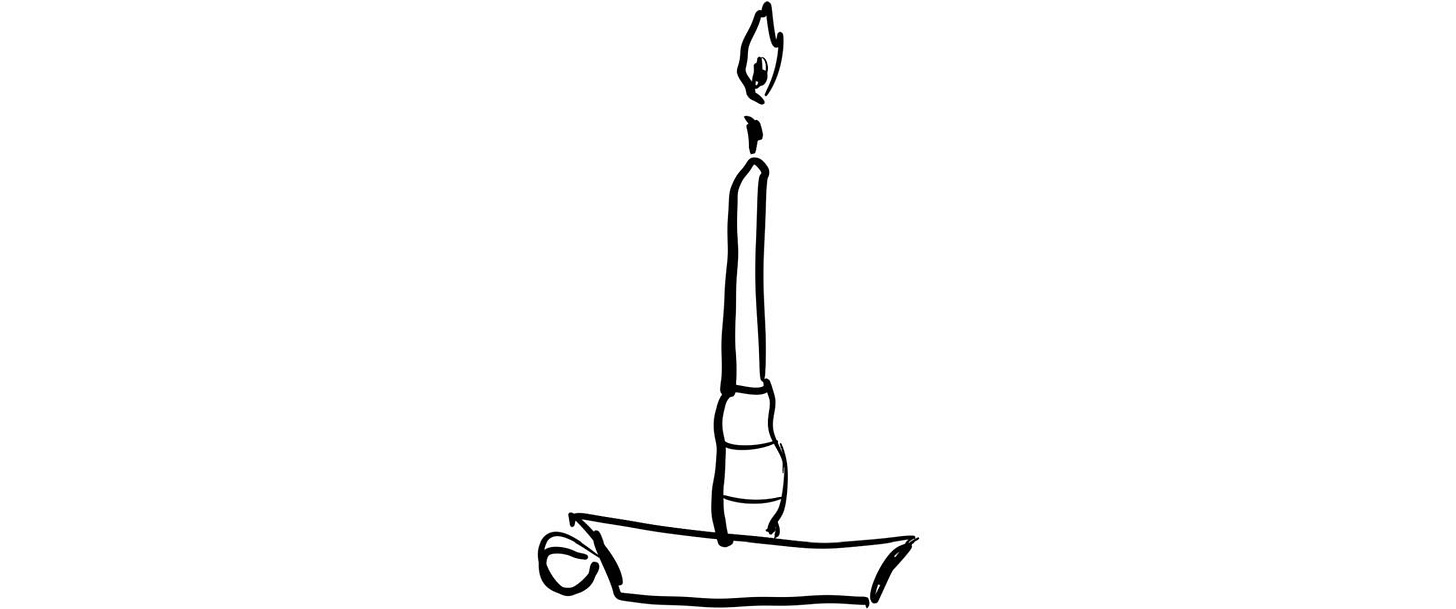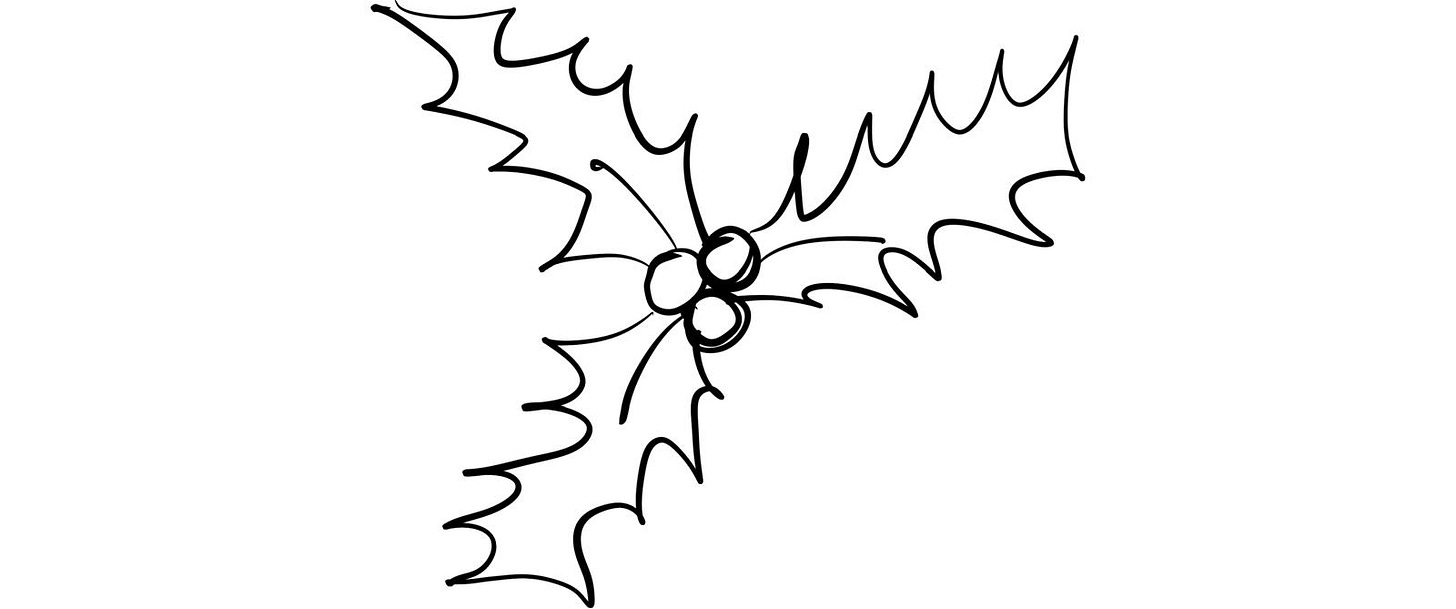Las B.B.V.
Un cuento navideño de Jules Supervielle
Texto publicado el domingo pasado en nuevadecadencia.com
La Navidad se me apareció siempre como un espacio fuera del tiempo, una especie de momento utópico, una huida breve en la que puedo permitirme pensar en otro mundo, incluso mientras todo parece estar yéndose al diablo.
Terminada la Segunda Guerra Mundial, Jules Supervielle escribe un cuento que publica en 1949 en la editorial Minuit, como parte de un conjunto de relatos breves que toman su título: Les B.B.V. Supervielle, que ya había jugado con la imaginería religiosa del pesebre en un libro anterior, imagina en ese momento un cuento de Navidad esperanzador en estrecho diálogo (cosa rara en él) con la historia reciente.
Vaya entonces mi traducción, junto al deseo de un 2026 feliz.
Tenía del inventor la mirada insistente, la nariz curiosa, la frente hospitalaria, los labios apretados. Caminaba rápido como para atrapar una idea que acababa de escapársele. A menudo hacía el gesto de ahuyentar una mosca: descartaba un invento que no le parecía viable.
Algunos aseguraban que su cráneo, siempre reclamado por nuevas investigaciones, echaba un poco de humo, y que eso se podía ver bien cuando estaba a contraluz.
La guerra acababa de terminar. De la casa de nuestro inventor, no quedaba sino un muro. La mitad de su puerta de entrada había sido encontrada, cruelmente intacta, en una casa vecina, también destruida.
Solo, en medio de su laboratorio del que quedaba apenas un poco de vidrio apilado y un polvo miserable donde había un poco de todo reducido a nada. Había jurado encontrar un remedio a las destrucciones de la guerra.
Se hablaba mucho de la transformación de las fábricas de guerra en fábricas de paz. Y nuestro hombre estaba encantado por el deseo de reconstruir muy rápidamente, con un afán verdaderamente ejemplar, todo lo que no existía más, empezando por su pequeña ciudad. «Pasaron los tiempos —se decía— en los que se debía reconstruir una ciudad piedra a piedra y ladrillo por ladrillo». Había que actuar inmediatamente. Y llegó a pensar que si las bombas habían hecho todo el mal, eran ellas las que debían repararlo. Encontró incluso el nombre para estas bombas reconstructivas. Serían las B.B.V. (bombas de buena voluntad). ¿Soñaba? ¡Ah!, ¡no era el momento de soñar!, ¡ni de perder el tiempo! Había que ir a lo más urgente y construir aquí una casa, allá una fábrica, un hangar, una trilladora mecánica, ¡lo que fuera! O incluso… pero no se animaba a admitírselo, después de todo, por qué no, e incluso una yunta de bueyes ahí donde había desaparecido. Pero, cuando se trataba de seres vivos, no estaba tan seguro. Crear vida, aunque fueran modestos cuadrúpedos, le parecía quizás demasiado audaz, ya se vería. Por el momento, no tenía que rendir cuentas a nadie.
Fue a ver a un antiguo compañero de escuela que dirigía una fábrica y que lo conocía desde hacía el tiempo suficiente como para no sorprenderse demasiado del poco de humo que salía de su cabeza (pues salía, ahora lo sabemos).
—¿Y qué ponés en las bombas para hacerlas reconstructivas? —dijo el amigo, mirándolo fijamente a los ojos.
—Lo que pongo, lo que pongo —dijo el inventor, completamente desconcertado. Y escapó a toda velocidad.
Apenas llegó a su casa, escuchó sonar el teléfono.
—No es razón para desanimarse —dijo una voz al otro lado de la línea—. Perfeccione su invención. Tal como está, ya me interesa.
—¿Pero quién habla?
—El señor Noel.
Y cortó.
Aquel año, Noel se disponía a hacer, por su fiesta, un regreso sin precedentes. «Ya es hora de que me renueve —pensaba—. Estoy harto de los zapatitos frente a la chimenea o incluso junto a los radiadores, lo cual es completamente estúpido, y del arbolito con velitas de colores y chirimbolos plateados perfectamente inútiles, y de mi barba blanca y de mi abrigo de pieles y de la nieve que lo espolvorea. Siempre me faltó imaginación. Hace falta algo nuevo».
Y se había hecho construir una cámara de escucha perfeccionada desde donde podía oír el pensamiento de los inventores en estado naciente. Sí, todos aquellos que no habían logrado hacerse escuchar por los hombres de negocios, los directores de fábrica, y que necesitaban un milagro para la realización de sus proyectos.
Mientras nuestro inventor reflexionaba sobre la manera de hacer sus bombas verdaderamente prácticas, el teléfono se puso a sonar.
—No se preocupe por eso —dijo la voz del señor Noel—. Eso es asunto mío. Solo quisiera hacerle una pregunta: ¿qué pondrá usted en sus bombas para que construyan una cosa en lugar de otra?
—La imagen, coloreada, de lo que les pedimos que reconstruyan.
—Perfecto. Ya lo tiene. No se preocupe más por nada. Yo soy su hombre. No busque más. Podría echarlo todo a perder.
—Bueno, bueno —dijo el inventor, un poco ofendido pero feliz a pesar de todo.
Y jugó interminables partidas de ajedrez con otro inventor para no tener que pensar más en sus bombas.
La noche de Navidad, le tocó al inventor estar a la escucha. Al ver a los transeúntes en la calle que iban a la misa de medianoche, no podía evitar decirse: «Vayan, buenas gentes que no forman parte del secreto… ¡Van a oír este estruendo dentro de poco! Creerán que la guerra ha vuelto, pero no será nada de eso. Se les verá correr a los refugios como locos, pero mis bombas no tienen nada de ofensivas. Y mañana, cuando se conozcan sus efectos, habrá una gran felicidad para el género humano».
Las doce campanadas sonaron en todas las iglesias y ningún ruido insólito se dejó oír. «¡Quizás a la una… quizás a las dos!», se decía el inventor.
Pasó la noche en vela, la frente pegada al vidrio y el alma llena de amargura. El señor Noel, como el director de la fábrica, se había burlado de él. La noche, aparte de algunas parejas demasiado alegres y algunas músicas atrasadas, había sido una de las más tranquilas y ciertamente la más decepcionante de las noches de Navidad. Y pensaba: «Yo creía que ese señor Noel era muy bien. Había confiado, por teléfono, en su voz de hombre honrado. Me doy cuenta de que no sirve para nada en cuanto se lo aleja un poco de las chimeneas y los zapatos de los niños».
Y, de desesperación, se durmió en su sillón, donde había encontrado tantas cosas útiles y difíciles.
Se despertó muy tarde y miró por la ventana. La pequeña ciudad estaba reconstruida, absolutamente igual a lo que había sido antes de la guerra. Y desde su ventana vio incluso, en el campo, una yunta de bueyes que no conocía.
Por todas partes, el orden y la paz verdaderos, la paz sin ruinas.
Papá Noel había hecho estallar las bombas en el más fructífero de los silencios. Y aquello pareció tan natural a las víctimas de la guerra, reencontrar su casa, que apenas manifestaron su alegría. Preferían hablar de otra cosa. Y el propio inventor, en medio de su laboratorio reconquistado, se guardó bien de decir que él estaba en el origen de todos esos reencuentros, él que acababa de reconocer en el suelo de la pequeña ciudad las imágenes que Noel había introducido en las bombas, para guiarlas.
Noel, familiarizado con las nieves silenciosas, había hecho compartir a nuestro inventor su gusto por la discreción.
Y a partir de ese día, el cráneo bienaventurado de nuestro hombre dejó de humear, aunque siguiera trabajando siempre en nuevos descubrimientos.